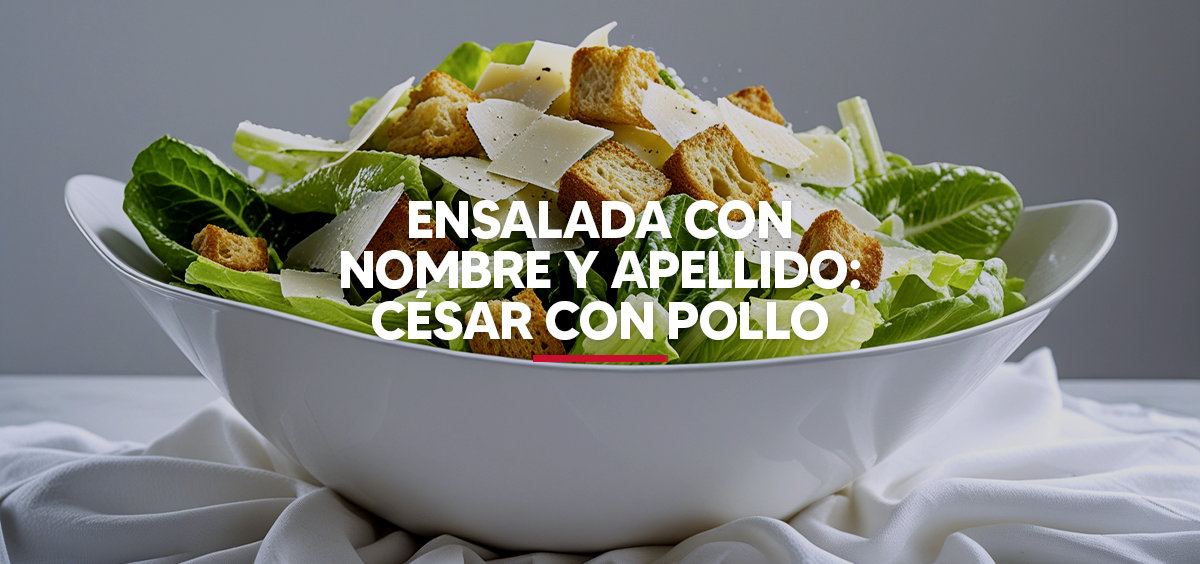MAÍZ NUESTRO DE CADA DÍA
Hay ingredientes que no solo se comen: se heredan, se defienden, se llevan en la sangre.
Y en Venezuela, el maíz es uno de ellos.
Podemos emigrar, adaptarnos, explorar nuevas cocinas, pero basta un bocado de arepa, un buñuelo de maíz o un hervido con jojoto tierno para que el cuerpo recuerde de dónde viene.
Porque el maíz, en nuestra cultura, no es un cereal más: es columna vertebral de la identidad culinaria latinoamericana y, especialmente, venezolana.
Hoy 29 de septiempre, en el Día Mundial del Maíz, celebramos su historia, su versatilidad y su carga simbólica.
Porque el maíz no es solo base alimenticia, es afecto, territorio, memoria y, sobre todo, continuidad.
UNA SEMILLA QUE NACIÓ DE LA TIERRA Y DE LA RESISTENCIA
El origen del maíz está íntimamente ligado a los pueblos originarios de América.
Desde hace más de 7.000 años, comunidades indígenas lo cultivaron, domesticaron y transformaron en el alimento sagrado que marcó el continente.
En Venezuela, el maíz ya se cultivaba mucho antes de la llegada de los colonizadores.
Era parte esencial de la dieta de los pueblos Caribe, Arawako, Timoto-Cuicas y otros grupos originarios, que lo cocinaban en formas diversas: sancochado, fermentado, molido, tostado.
Y no era solo alimento, también era símbolo de fertilidad, abundancia, ciclo de vida.
Una planta que daba lo justo en su momento justo: jojoto tierno en cosecha temprana, grano duro para almacenar, hoja para envolver, tusa para encender el fogón.
El maíz era parte de una cosmología y aún hoy, sin darnos cuenta, seguimos honrando ese ciclo en cada plato que lo incluye.
NO UNO, SINO MUCHOS MAÍCES
Cuando pensamos en maíz, solemos imaginar el grano amarillo y dulce.
Pero en realidad, existen decenas de variedades nativas: blancos, rojos, negros, pintos, azules, duros, dentados, cerosos, harinosos.
Cada uno con un uso, un nombre y un significado distinto según la región.
En los Andes venezolanos, se cultivan variedades para hacer chicha andina y mazamorra.
En los Llanos, se usa para bollos y atoles.
En oriente, para el majarete, el gofio o el funche.
Y en el resto del país, para hacer arepas, cachapas y hallacas.
Cada comunidad ha encontrado en el maíz una forma de contar su historia a través de la cocina.
Además, las formas de preparación son infinitas:
• Cocido en jojoto para hervidos y ensaladas.
• Fermentado para bebidas ancestrales.
• Tostado para hacer fororo.
• Convertido en harina para una cocina más portátil, como la que usamos a diario.
En cada versión hay una Venezuela distinta, pero siempre presente.
MAÍZ Y VENEZOLANIDAD: LA AREPA COMO SÍMBOLO
No se puede hablar de maíz en Venezuela sin hablar de la arepa.
Redonda, versátil, generosa, ancestral.
La arepa es probablemente el pan más democrático que tenemos: se come en todas las clases sociales, en todo el país, a cualquier hora del día.
Se rellena con lo que haya: reina pepiada, queso blanco, perico, carne, caraotas, guiso o aguacate.
Y en medio de tanta diversidad, la base siempre es la misma: masa de maíz precocido.
Una masa que puede hacerse en casa o con harina industrial, pero que conserva el espíritu original de lo simple, lo nutritivo y lo compartido.
La arepa no pide cubiertos ni protocolo.
Pide tiempo, conversación y una servilleta cerca.
Y eso también es parte de su magia.
EL MAÍZ COMO RITUAL FAMILIAR
Mucho antes de que existiera la harina precocida, el maíz era remojado, pilado y molido a mano.
Era un proceso largo, colectivo, muchas veces liderado por mujeres.
Se pilaba en bateas de madera, se molía en piedras o molinos de manivela, y de allí salía la masa base de todas las preparaciones.
Ese trabajo no era solo culinario: era un acto de comunidad y de transmisión de saberes.
La abuela enseñaba a la hija, que luego enseñaría a la nieta.
Y así, mientras se molía, también se hablaba, se recordaba, se enseñaba.
Incluso con la industrialización de la harina de maíz, muchas familias siguen hablando del momento en que “en mi casa molíamos el maíz nosotros mismos” como una marca de origen.
Y cuando una arepa sabe “igualita a la de antes”, es porque, en algún punto, vuelve a tocar ese origen.

EN LA DIÁSPORA, EL MAÍZ ES MEMORIA
Para los venezolanos que viven fuera del país, encontrar harina de maíz es uno de los rituales más importantes.
No por necesidad, sino por anhelo.
Tener un paquete de harina PAN, Juana o Doñarepa en la despensa es tener un salvoconducto emocional.
Es saber que puedes hacer una arepa en cualquier momento y sentirte en casa, aunque estés a miles de kilómetros.
Y cuando no se consigue, se improvisa: se compra maíz seco en mercados latinos, se muele, se mezcla, se vuelve a empezar.
Porque el maíz no solo alimenta: también consuela.
EN PANNA, EL MAÍZ ES EL CORAZÓN
En PANNA, el maíz no es solo un ingrediente.
Es una base. Es una promesa. Es lo que nos conecta con lo más auténtico de nuestras raíces.
Por eso, cada día cocinamos con maíz con el respeto que merece.
Desde la masa fresca de nuestras cachapas, hasta las arepas del desayuno, siempre suaves por dentro y crocantes por fuera.
Porque en PANNA, sabemos que el sabor auténtico se construye con ingredientes que importan.
Y ninguno es más nuestro que el maíz.
MAÍZ: PATRIMONIO, SABOR Y FUTURO
Hoy, en su día mundial, el maíz no necesita discursos grandilocuentes, le basta un plato bien hecho, una mesa compartida, un recuerdo que regrese.
Desde una arepa de perico hasta un hervido con jojoto tierno.
Desde una cachapa con queso hasta un pastel de masa maicera.
El maíz está en todas partes y nos sostiene, aun sin que lo notemos.
Celebrarlo no es solo hablar de campo y cosecha, es también reconocerlo en la ciudad, en la migración, en la lonchera, en el antojo nocturno, en el menú de siempre.
Y en PANNA, lo celebramos todos los días, porque si algo sabemos hacer, es cocinar con alma… y el maíz, nuestro maíz, es la primera alma que entra a la cocina.